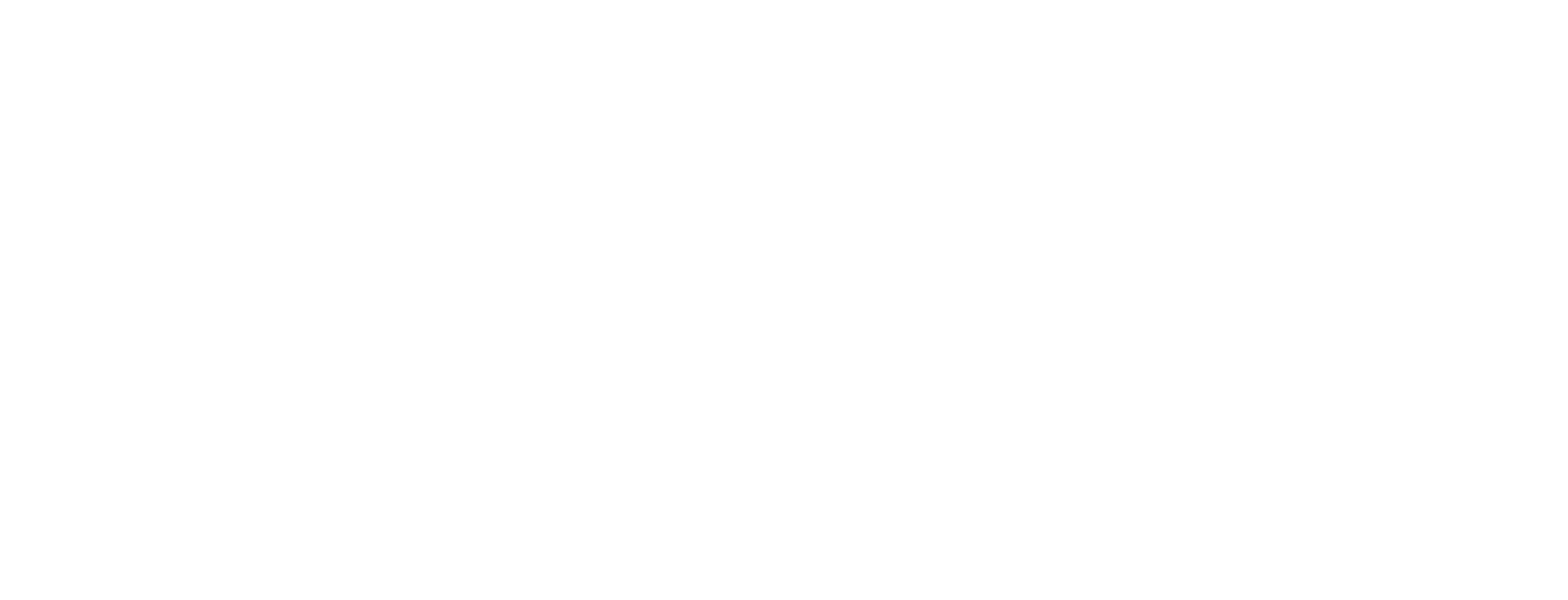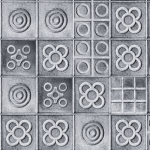
Hexagonal y el Ayuntamiento de Barcelona se asocian para potenciar las competencias innovadoras de sus empleados
febrero 11, 2025
Lanzamos la II edición del curso Ciudades Hexagonales
febrero 26, 2025Luces de navidad en la Guajira.
Transición energética y el pueblo wayuu
Este artículo complementa nuestro análisis previo sobre la transición energética en Colombia, enfocándose en La Guajira y el pueblo wayuu. Incluye una anécdota ficcionada basada en relatos recogidos en el taller, y el nombre de la protagonista ha sido cambiado.
El viento nunca descansa en La Guajira. De día arrastra la arena, se cuela en los ojos y embarra cada rincón. De noche, empuja las nubes, despeja el cielo y deja a la vista las estrellas. Pero este pasado diciembre, entre todas esas luces lejanas, algo más brilló en un rancherío wayuu.
La Guajira es un extremo. Una península desértica que choca contra el mar, limita con Venezuela y tiene el potencial de ser el epicentro de la transición energética en Colombia. Desde el pensamiento sistémico, La Guajira se puede considerar un punto de apalancamiento crítico en el ecosistema energético del país, es decir, un lugar donde una intervención podría generar un cambio profundo y acelerado en el sistema. Su capacidad de generación es inmensa: según el Ministerio de Minas y Energía, esta región podría producir hasta 471.578 Gigavatios al año, abasteciendo múltiples veces la demanda energética anual del país.

Molinos en La Guajira | Hazel Ingham
El potencial sigue siendo una promesa incumplida, pero ¿quién pagará el precio de esta promesa? ¿El gobierno colombiano? ¿Las empresas energéticas? ¿Las comunidades originarias? ¿Qué territorio será transformado en nombre del progreso? Nuevas infraestructuras llegarán a una tierra que había logrado mantenerse intacta: carreteras, redes eléctricas, proyectos de gran escala que alterarán la vida en La Guajira.
Tras el laboratorio de innovación social en Bogotá, el equipo de Hexagonal viajó hasta Riohacha para participar, junto a la Royal Academy of Engineering, en un diálogo sobre el futuro de las comunidades energéticas en la Universidad de La Guajira, facilitado por Governance Action. Construir este futuro sin la voz y la visión de los pueblos originarios significa imponer un modelo ajeno a su realidad, con el riesgo de que resulte insostenible.
En un artículo anterior abordamos la complejidad profunda asociada a la transición energética en un país tan diverso y fragmentado como Colombia. La Guajira es un microcosmos de esta problemática: un territorio rico en recursos energéticos, pero con altos índices de pobreza y desnutrición, donde la relación entre la comunidad local y el Estado está marcada por desconfianzas históricas. El potencial futuro verde y sostenible contrasta con un presente precario y desigual. El desarrollo local no sigue al desarrollo global.
Es la tierra de la nación wayuu, un pueblo nunca conquistado que ha vivido desconectado del país. Sobreviven rodeados por la mina de carbón a cielo abierto más grande de Latinoamérica, pozos de explotación gasística y decenas de futuros proyectos eólicos. Y a pesar de ello, la corriente eléctrica es más escasa que la lluvia. La Guajira, una región capaz de proveer energía al mundo, es un territorio donde sus habitantes no tienen acceso a agua corriente ni están conectados a la matriz eléctrica nacional.
La familia de Shiliwala tenía luz
Las llamaron Miichi Ka’is, Casas del Sol, en el idioma wayuu. Al principio, nadie creyó que servirían para nada. Pensaron que sería otro de esos proyectos que llegan con promesas y se van con excusas. Pero allí estaban: paneles plateados que atrapan el sol del día y lo devuelven en energía cuando caía la noche.
Al principio, usaron la electricidad para lo esencial: cargar el celular y ahorrarse los tres kilómetros de caminata hasta el punto de carga más cercano, encender un pequeño ventilador para combatir los 30ºC de temperatura media. Pero cuando llegó diciembre, Shiliwala pensó en algo más. Esa noche, en su comunidad, por primera vez, pequeñas luces de colores rompían la oscuridad del desierto. Parecía un milagro moderno, pero también un recordatorio de la complejidad de la transición energética en La Guajira.
Había visto luces navideñas en Riohacha, capital del departamento. Filas de colores adornando las tiendas, los postes, las calles. Le parecieron hermosas y absurdas al mismo tiempo: gastar energía solo para hacer brillar algo que no servía para nada. Pero ese diciembre, cuando su padre le preguntó qué quería hacer con la luz, Shiliwala lo tuvo claro.
Fueron a comprarlas a la ciudad. La primera noche que las encendió, algunos vecinos se acercaron en silencio. No dijeron nada, solo miraron. Nadie había visto algo así en la comunidad. Eran bombillas pequeñas, apenas un hilo de luz titilante, pero en la inmensidad del desierto guajiro parecían algo más grande.
Los niños fueron los primeros en reír. Luego, los jóvenes. Los ancianos no rieron, pero tampoco dijeron nada. Algunos se quedaron más tiempo de lo normal junto a la casa de Shiliwala. No para pedir explicaciones, ni para criticar. Solo para mirar.
En La Guajira, la noche siempre ha sido la misma. Llega sin opciones; oscuridad cerrada, el final del día. Pero esa Navidad, en un rincón del desierto guajiro, había una casa que brillaba.
Comunidades energéticas wayuu
Las Miichi Ka’is son más que paneles solares: representan la apuesta del Ministerio de Minas y Energía y la solución Instituto de Planificación de Soluciones Energéticas (IPSE) por llevar autonomía energética a un territorio históricamente marginado. Sin embargo, su implementación ha estado marcada por desafíos. La selección de las familias beneficiarias, la ubicación de las plantas fotovoltaicas y la dependencia técnica para su mantenimiento han planteado interrogantes sobre la sostenibilidad del proyecto. ¿Qué pasa cuando una de estas unidades falla? ¿Quién tiene el conocimiento para repararla?
El presidente Gustavo Petro visitó La Guajira en diciembre de 2024 para presentar y celebrar las comunidades energéticas. Su discurso trajo consigo promesas de justicia climática y transición energética, pero también dejó preguntas abiertas. ¿Cómo garantizar que las compensaciones ambientales sean éticas? ¿Cómo construir un verdadero diálogo entre la administración colombiana, las empresas energéticas y una comunidad que, tras años de olvido, ha aprendido a desconfiar de las instituciones?
Ese diciembre, La Guajira vio su primera Navidad iluminada. Parece poco, pero tiene el potencial de cambiarlo todo.

Miichi Ka’is | Juan Pablo Alzate, ingeniero del Instituto de Planificación de Soluciones Energéticas (IPSE)
La historia de La Guajira y la transición energética no es sencilla. Actualmente, existen 15 proyectos en fase de construcción y dos parques en pruebas que ya están aportando energía al sistema nacional. Muchos proyectos para construir parques eólicos ya han caído en los últimos años. Las autoridades tradicionales wayuu critican las estrategias de diálogo social de las empresas en la región. En el taller en la Universidad de La Guajira, al que asistió el equipo de Hexagonal, se buscó reunir a todos los actores del ecosistema energético local para discutir estrategias de gobernanza que permitan articular la transición en el territorio.
El reto es inmenso: ¿cómo trabajar con intereses contrapuestos, superar desconfianza históricas y enfrentar desigualdades radicales? Durante el taller, se escucharon relatos sobre cómo las consultas previas, en teoría un mecanismo de mediación, se llevaban a cabo en condiciones de profunda asimetría. Mientras el putchipu (palabrero) aconseja a las autoridades tradicionales, sin asesoría técnica ni apoyo jurídico, frente a ellas llegaban equipos de consultores respaldados por abogados, antropólogos e ingenieros de las compañías eléctricas, con agendas definidas y tiempos de negociación limitados. Se enfrentan así dos gobernanzas, lenguajes y cosmovisiones distintas. ¿Cómo podemos articular una transición energética justa en estas condiciones?
La transición energética en La Guajira no puede limitarse a la instalación de infraestructura; debe ser un proceso que garantice una distribución equitativa de sus beneficios en el territorio. Para que sea justa, debe reconocer y respetar la autonomía del pueblo wayuu y su derecho a decidir sobre su propio desarrollo. Más que consultas desiguales, se necesitan espacios de articulación innovadores, donde las comunidades sean protagonistas y sus necesidades se integren en el diseño de soluciones energéticas. Solo así la transición podrá ser no solo sostenible, sino legítima y verdaderamente transformadora.
Mientras tanto, las luces de Navidad de Shiliwala nos recuerdan que un mundo diferente es posible.
Por Josep Maria Folch Olivella.
Foto de portada: Miichi Ka’is | Juan Pablo Alzate, ingeniero del Instituto de Planificación de Soluciones Energéticas (IPSE)