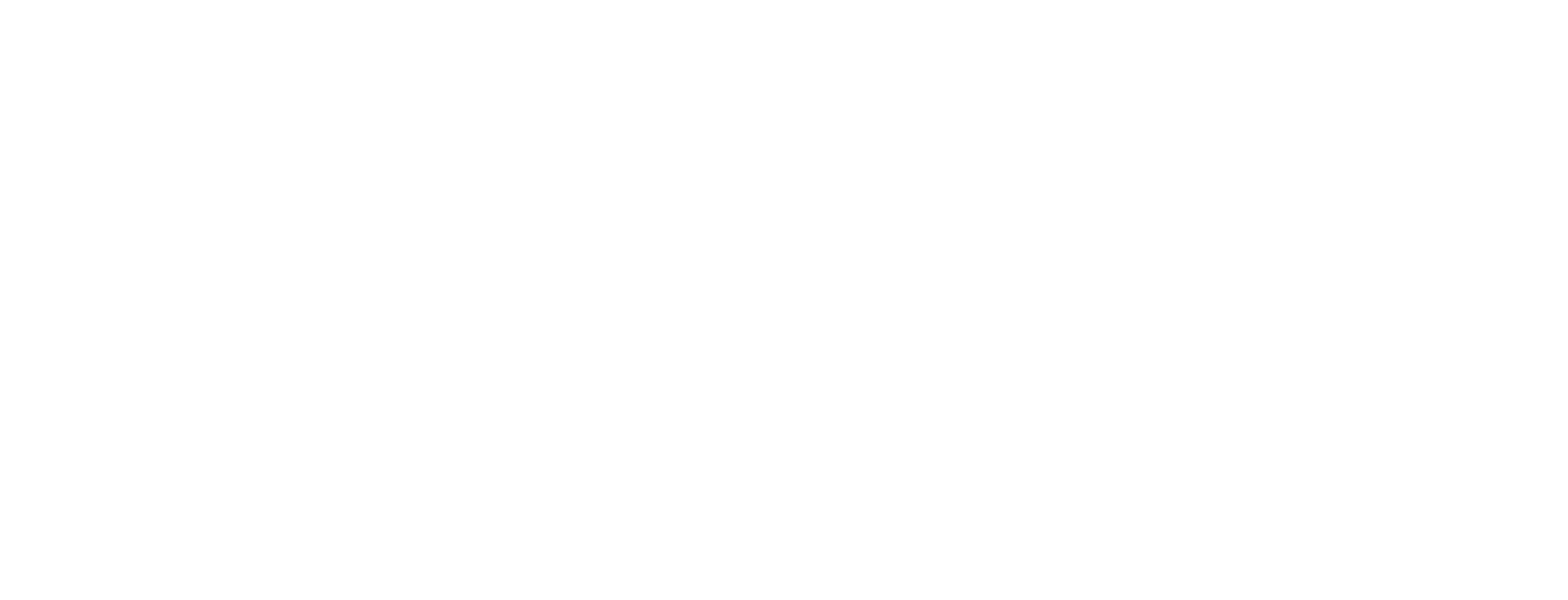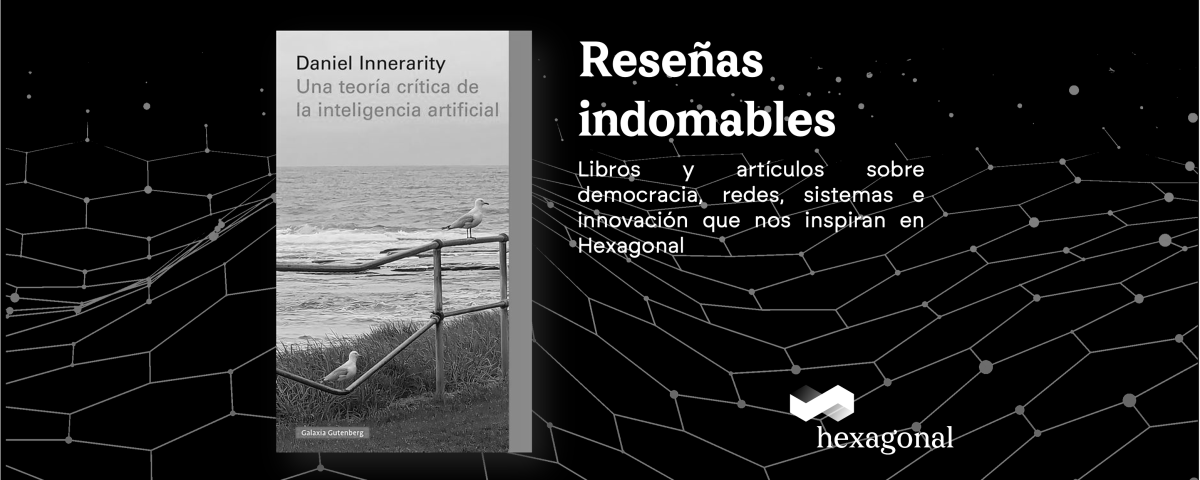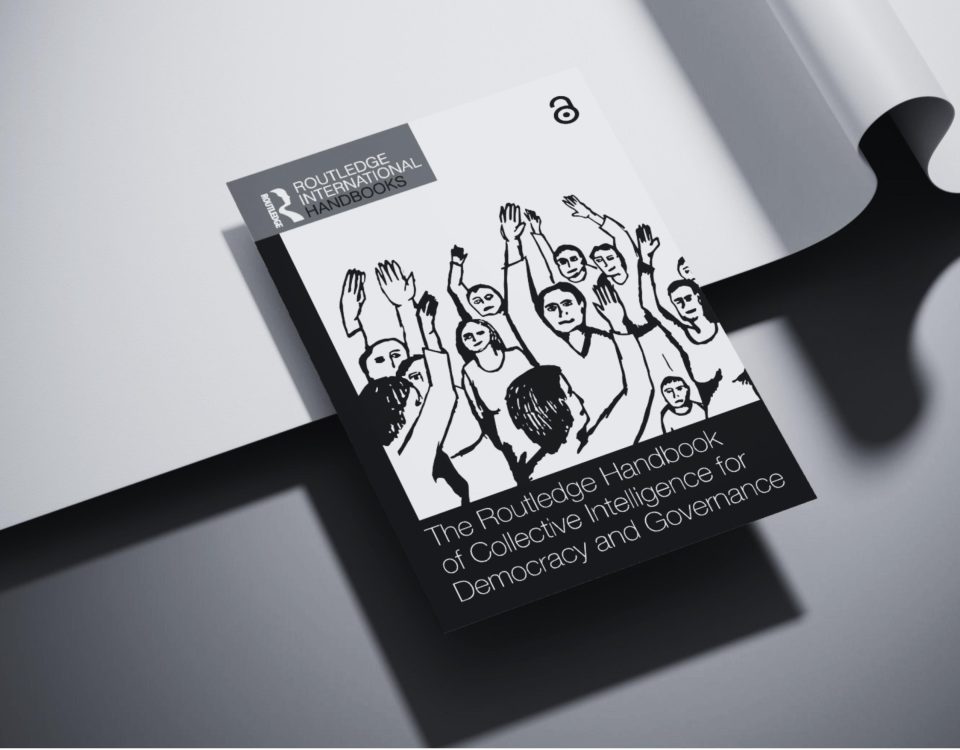Llegamos a 60 ciudades hexagonales. La comunidad de innovación urbana se extiende por iberoamérica con CIDEU
marzo 28, 2025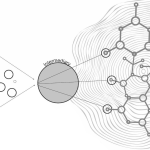
Intermediarios en un ecosistema de innovación. ¿Qué papel quiere jugar tu organización?
abril 11, 2025
No tiene por qué ser así. Hacia un nuevo contrato social
Reseña del libro “Una teoría crítica de la inteligencia artificial” de Daniel Innerarity
En 2009, el biólogo Edward O. Wilson condensó en menos de 140 caracteres uno de los diagnósticos más lúcidos sobre la condición humana: “El verdadero problema de la humanidad es el siguiente: tenemos emociones del Paleolítico, instituciones medievales y tecnología propia de dioses”[1]. Resolver este desajuste entre nuestras emociones, estructuras y herramientas sería, según él, el gran desafío del siglo XXI.
Daniel Innerarity, filósofo y patrón de honor de la fundación Hexagonal, lleva décadas asumiendo, sin frases grandilocuentes, esa tarea infinita. Con un pensamiento riguroso, original y anclado en la filosofía política, el filósofo vasco ha construido una obra orientada a comprender y corregir los desfases de nuestras sociedades. Su labor principal es epistémica: desarrollar conceptos que traduzcan la realidad contemporánea en términos comprensibles y operativos. Su cruzada personal contra la simplicidad se puede seguir a lo largo de su obra reciente, redefiniendo conceptos para la democracia y las instituciones del siglo XXI en libros como La transformación de la política, El futuro y sus enemigos, Una teoría de la democracia compleja, La sociedad del desconocimiento y La libertad democrática.
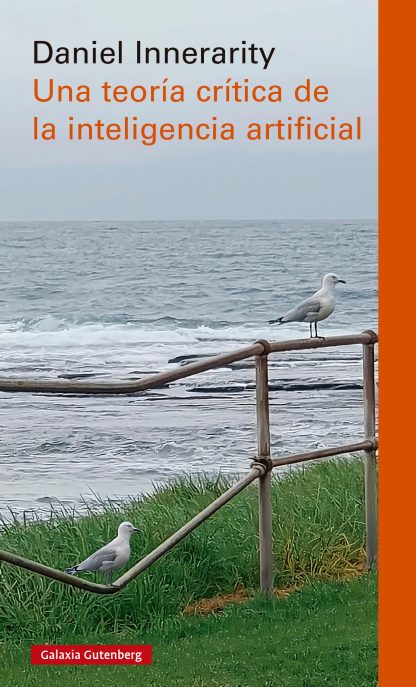
Ahora, Innerarity se propone cerrar el trilema de Wilson al enfocarse en la tecnología y rebajar las expectativas divinas con su nuevo libro Una Teoría Crítica de la Inteligencia Artificial, publicado por Galaxia Gutenberg y ganador del III Premio de Ensayo Eugenio Trías. Este ensayo filosófico examina los nuevos escenarios planteados por la digitalización, la robotización y la inteligencia artificial desde una perspectiva crítica y respetuosa con la complejidad. Innerarity se aleja del determinismo tecnológico y las posiciones catastrofistas, apostando por una filosofía que reconozca la incertidumbre y la ambigüedad inherentes a nuestras sociedades.
En un campo sobresaturado de discursos, predicciones y distopías, Innerarity elige una vía poco transitada: pensar críticamente la tecnología, no para denunciarla o idealizarla, sino para comprender lo que revela sobre nosotros. Este es el primer acierto del libro: su decisión de no escribir un tratado sobre la ética de la IA o sus riesgos políticos, sino un ensayo que pone la tecnología en su sitio, como objeto de interpretación social, política y epistemológica. Innerarity adopta un giro epistémico que le permite identificar oportunidades y desafíos estructurales que otros análisis pasan por alto, al insistir en revisar y redefinir conceptos antes de proponer soluciones políticas. Este enfoque permite analizar las condiciones estructurales que posibilitan esos impactos tecnológicos, ofreciendo revelaciones más profundas sobre la relación entre humanos y máquinas.
Estas revelaciones son el objetivo principal que persigue el autor en este ensayo. Según Innerarity, cualquier circunstancia es una invitación a revisar nuestros conceptos. Ya lo demostró con su reflexión acerca de la Unión Europea (La democracia en Europa) o su respuesta filosófica a la pandemia del covid-19 (Pandemocracia). Ahora muestra más entusiasmo que nunca por desafiar nuestras ideas preconcebidas sobre la inteligencia artificial.
A grandes rasgos, Innerarity combina en este libro tres líneas diferentes de pensamiento. Primero, se apoya en sus maestros de la Escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno o Habermas, cuya influencia impulsa la intención crítica del ensayo. Luego, dialoga con autores vinculados a la teoría de la complejidad como Luhmann, Latour o Beck, colaboradores habituales a lo largo de su obra. Finalmente, incorpora ahora la perspectiva específica de expertos en tecnología como Alan Turing o Helga Nowotny, aportando así una perspectiva actualizada y precisa sobre el fenómeno tecnológico.
A priori, la tesis del libro puede parecer modesta: la inteligencia artificial no salvará ni destruirá nuestras sociedades, pero sí las condicionará. Esta posición, lejos de la equidistancia, permite al autor articular una propuesta reflexiva y constructiva a lo largo de todo el libro. Siguiendo la resistencia intelectual y política de la Escuela de Frankfurt, Innerarity nos demuestra que la realidad actual no está predeterminada ni es inevitable (p.35). Este cuestionamiento es la base de su propuesta y lo que permite desarrollar las bases para un nuevo contrato social digital.
El libro se estructura como una investigación filosófica que va desmontando simplificaciones a través del equilibrio entre promesas y amenazas. En primer lugar, interroga la propia noción de “inteligencia” en la inteligencia artificial, lo que le lleva a repensar en paralelo la inteligencia humana. Esta comparación entre inteligencias nos permite entrever no solo sus diferencias, sino las posibles lógicas de colaboración. El arte y la creatividad se convierten aquí en un terreno fértil de análisis, donde Innerarity recorre debates históricos sobre la introducción de tecnologías en distintas técnicas artísticas y acaba preguntándose sobre el rol del arte y del artista en nuestro mundo (p.107).
Innerarity advierte sobre la fascinación desmedida con la ciencia de datos y su supuesta objetividad. Afirma que a pesar de su nombre los datos no son dados, sino construidos y configurados por nuestras decisiones previas, recordándonos que el mundo no es simplemente reflejado, sino transformado por nuestros sistemas de conocimiento (p.119). Esta reflexión sobre la naturaleza de los datos nos obliga a desarrollar una comprensión tecnológica más madura, capaz de reconocer tanto sus ventajas como sus limitaciones, algo que ya hemos abordado en Hexagonal mediante la noción de datos cálidos (warm data).
Innerarity pone en juicio nuestras capacidades para decidir, predecir y controlar, tanto humanas como tecnológicas. Como buen intelectual se atreve a cuestionar virtudes y defectos en igual medida. Su propósito es identificar qué lógicas de colaboración pueden mejorar estas capacidades en entornos complejos y cambiantes. Para ello, es esencial comprender con claridad cuándo el criterio humano —emocional, intuitivo y corpóreo— es más eficaz que la precisión calculadora de las máquinas, y cuándo ocurre lo contrario. Paradójicamente, señala Innerarity, cuanto más conscientes seamos de estas limitaciones, mayores serán nuestras capacidades para afrontar la complejidad del mundo actual (p.333).
Una distinción fundamental que recorre el libro es la que establece Innerarity entre automatización, digitalización y robotización, tres procesos distintos a los que dedica capítulos específicos dada su incidencia diferenciada en los desafíos tecnológicos actuales —como la brecha digital, el desplazamiento laboral y el auge del individualismo—. Además, el autor propone categorizar los ideales de articulación social y política en el ámbito digital mediante tres dimensiones: ágora, burocracia y mercado. Estos ideales representan distintas lógicas de organización que resaltan valores específicos, aunque son permeables y están en constante interacción. Elegir qué lógica priorizar al diseñar nuestras infraestructuras digitales es una cuestión crucial que demanda debates fundamentalmente políticos, más que tecnológicos. La relevancia práctica de esta categorización se evidencia al analizar las bases estructurales y tecnológicas de la actual guerra fría digital entre Estados Unidos, Europa y China. Esto demuestra que tales dimensiones no son meras abstracciones conceptuales, sino decisiones políticas concretas con consecuencias tangibles. Su elección define hoy qué forma tendrá el futuro del poder digital.
Finalmente, Innerarity reflexiona sobre el impacto de la inteligencia artificial en la democracia, rechazando histrionismo y pensamiento mágico. Argumenta de manera convincente que la lógica binaria y causal propia de los algoritmos es insuficiente para manejar la complejidad inherente a la política. La discusión, la negociación y la toma de decisiones incómodas en contextos marcados por la incertidumbre requieren una flexibilidad y una sensibilidad ante la pluralidad que los sistemas algorítmicos no pueden alcanzar. Lo reconocía Barack Obama en sus memorias bestsellers cuando se quejaba de forma irónica de que las únicas decisiones que llegaban al Despacho Oval eran decisiones imposibles, condenadas a enfadar a cierta parte de la población y sin garantía de ningún éxito.[2] El expresidente parecía envidiar a su staff técnico, que resolvían la mayoría de las decisiones posibles antes de que le llegaran a él y podían irse a dormir a casa con la consciencia tranquila.
Innerarity vuelve a lograr algo fundamental: identificar que muchos de los problemas actuales asociados a las nuevas tecnologías no provienen únicamente de la transformación digital, sino sobre todo de nuestra comprensión analógica del mundo. Esta lucidez se convierte en la piedra angular de su pensamiento y la base para desarrollar un contrato social digital que distinga entre lo complejo y lo complicado y no confunda lo simple con lo sencillo.
Chomsky argumentaba de forma provocadora que los filósofos son expertos en convertir continuos comprensibles en dicotomías imposibles[3]. Después de leer la obra de Innerarity es difícil darle la razón al padre de la lingüística moderna. Innerarity vuelve a demostrar que esos supuestos dilemas insalvables no tienen por qué ser así (íbid., p.35). Solo a partir de esta negación crítica podremos desarrollar un nuevo contrato social digital adaptado a las condiciones de nuestro mundo. «Una teoría crítica de la inteligencia artificial» es un libro importante porque ofrece una base sólida para desarrollarlo. Aunque aún estamos en el umbral de estos desarrollos tecnológicos, Innerarity deja esbozada la tarea pendiente: ir más allá de la lucha entre máquinas y hombres para trabajar en lógicas de colaboración entre tecnología y política.
En Hexagonal, recogemos el testigo de Innerarity aplicando nuestra teoría de cambio, Derecho al Futuro, en todos nuestros proyectos y herramientas. Sostenemos que toda persona tiene derecho a imaginar un futuro mejor para su territorio, su comunidad y para sí misma, así como a participar activamente en su construcción. Este enfoque ambicioso y deliberadamente abierto guía nuestros esfuerzos por generar un cambio sistémico al servicio de un nuevo contrato social futuro que responda a las complejidades del presente.
[1] “An Intellectual Entente,” Harvard Magazine, 2009. https://www.harvardmagazine.com/2009/09/james-watson-edward-o-wilson-intellectual-entente.
[2] Barack Obama, A Promised Land (New York, 2020), p. 300.
[3] César Rendueles, Fin del neoliberalismo & crisis ecosocial, Arpa Talks, 2024, video de YouTube, 1:57:45, https://www.youtube.com/watch?v=qeAN8cnbKSc&t=7074s