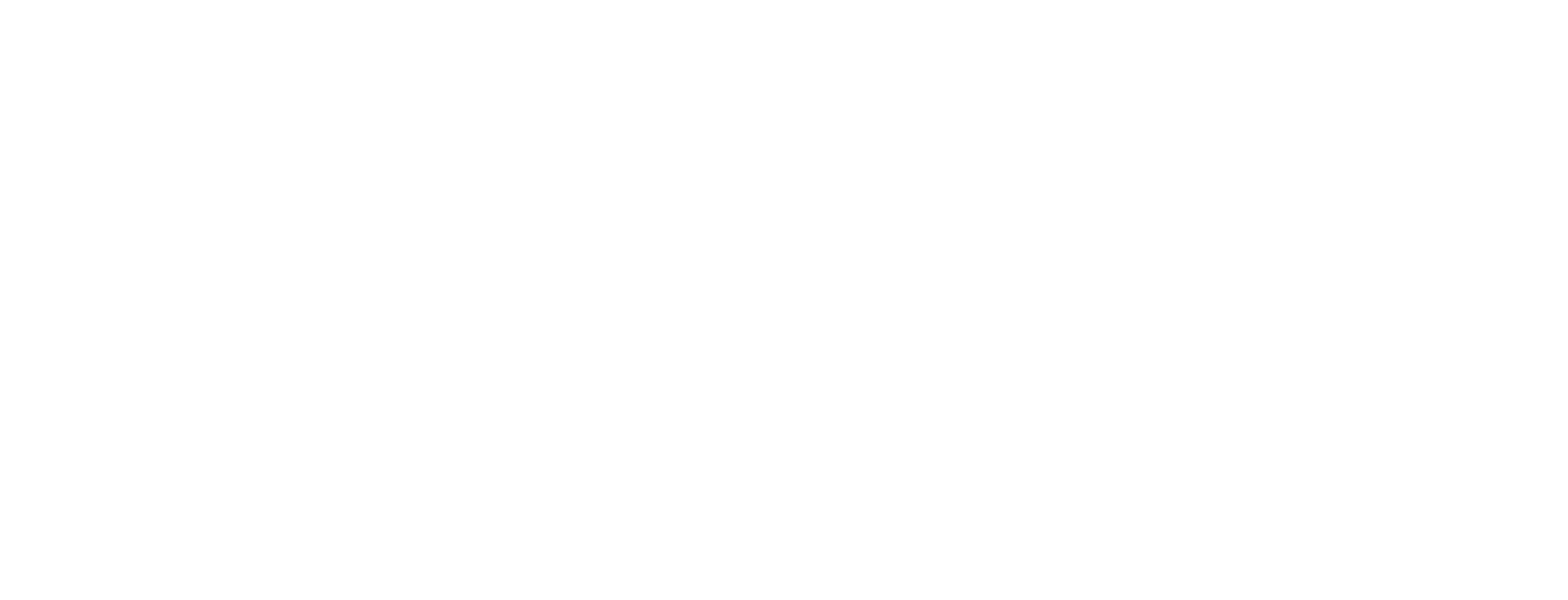004 Save the Children: un laboratorio para soñar un mundo mejor
abril 13, 2025
IBERESCENA LAB: invitación a co-crear el futuro de la movilidad escénica en Iberoamérica
abril 30, 2025Al futuro por la senda del placer
.
- Por Cristina Monge, miembro del Patronato de Honor de la Fundación Hexagonal.
De un tiempo a esta parte, el futuro se ha convertido en un sitio apocalíptico al que nadie quiere ir. La crisis climática, la digitalización ajena a lo humano y la vuelta de la geopolítica con su peor cara son algunos de los ejes sobre los que articulan las ideas colapsistas y apocalípticas.
En este contexto, la “retroutopía” de la que habla Bauman (2017) se convierte en un salvavidas ante la incertidumbre y la inseguridad. Volver a un pasado idealizado que nunca existió, pero donde cada cual sabía lo que se esperaba de él o de ella, genera una sensación reconfortante ante la pérdida de identidad o el replanteamiento de algunos roles y comportamientos sobre los que se construía la sociedad occidental. Es el discurso que adopta la ultraderecha para frenar el feminismo con la defensa de la familia tradicional, convertir al migrante en chivo expiatorio de todos los males que nos acechan y nos amenazan, o devolver al trabajador de la fábrica de coches la seguridad de que mantendrá su empleo porque el motor de combustión seguirá siendo el rey. Sabemos, sin embargo, que ninguna de estas apuestas ayuda a gestionar los retos actuales, sino más bien, los agudizan.
Es el caso, sin duda, de la transición ecológica, que necesita articular una idea de futuro deseable en aras a su objetivo: que todas las personas, las que estamos y las que vendrán, vivamos de la mejor manera posible de acuerdo con un concepto de bienestar sostenible en el tiempo -con las próximas generaciones- y en el espacio -para todo el planeta-. Enfatizar, para ello, los beneficios que conlleva respirar aire limpio, disponer de agua segura, consumir alimentos de calidad y una dieta variada, disfrutar de cada territorio, de cada ecosistema, de su belleza y de lo que nos provee -agua, alimentos…-. Un enfoque diametralmente opuesto a la idea de sacrificio con la que se ha impregnado hasta ahora la transición ecológica y la sostenibilidad.
Un nuevo contrato social con la biosfera como terreno de juego
La Gran Depresión de los años treinta y la Segunda Guerra Mundial dieron lugar a un nuevo contrato social progresista que cristalizó en el Estado social. La crisis energética y económica de los setenta engendró otro contrato, esta vez de corte neoliberal, cuyas consecuencias se dejaron notar de forma especial en la gestión de la crisis del 2008, alcanzando en Europa cotas de desigualdad que no se conocían desde la Primera Guerra Mundial. Como recuerda Minouche Shafik en Lo que nos debemos unos a otros. Por un nuevo contrato social (2022): “El contrato social define lo que podemos esperar los unos de los otros en sociedad”, y para ello requiere del consentimiento de la mayoría y de una periódica renegociación según vayan cambiando las circunstancias. En la actualidad, la revolución tecnológica, el cambio del papel de las mujeres, el envejecimiento demográfico y la crisis climática hacen que nuestros viejos modelos económicos y sociales necesiten ser revisados. Asistimos, aunque con menos protagonismo en el debate público del que sería conveniente, a una renegociación, revisión y renovación del contrato social, donde el planeta entra por primera vez como un actor destacado. De ahí que la manera en que lo integremos en la ecuación es el debate político e ideológico de mayor calado al que nos enfrentamos. Obviar esta dimensión es asumir que sólo puede haber un modelo de transición ecológica, el que marque la ideología dominante o el que vayan dictando los cambios tecnológicos. Nada más lejos de la realidad.
En la actualidad, la revolución tecnológica, el cambio del papel de las mujeres, el envejecimiento demográfico y la crisis climática hacen que nuestros viejos modelos económicos y sociales necesiten ser revisados.
El contrato social que permita que la vida siga siendo posible en el planeta Tierra tal como la conocemos debe residenciarse en un terreno de juego; la biosfera, del que no debería salir. Esto implica un cambio de enfoque en la tradicional visión de la sostenibilidad como el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental; se necesita dar un paso más para situar la dimensión ambiental como el terreno de juego, el perímetro en el que se enmarca lo social y lo económico. No se trata tanto de establecer jerarquías, sino de entender la dependencia de la biosfera, y por tanto, la imposibilidad de obviarla o de pretender dominarla sin tener en cuenta las consecuencias. Si se entiende, como dice la doctrina, que la economía es, en efecto, una variable de la biosfera, el contrato social debe articular dentro del perímetro que ella establece. No en vano, “economía” y “ecología” comparten una raíz común -oikos, en griego-, que no es otra cosa que la casa común.
Desarrollo más allá del crecimiento
La incapacidad del PIB para medir el desarrollo aboca a preguntarse de qué hablamos cuando hablamos de bienestar. Esto ha dado lugar a la proliferación de distintos indicadores alternativos. Entre los más conocidos se encuentra el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (IDH), que se focaliza en tres dimensiones: una vida larga y sana, el conocimiento, y una calidad de vida decente. Uno de los primeros en introducir elementos ambientales fue el índice de Felicidad Interior Bruta de Bután, que, inserto en un marco de pensamiento budista, desde 1972 agrega una treintena de indicadores entre los que se encuentra la resiliencia ecológica, el bienestar psicológico, la buena gobernanza, la diversidad, la salud y la vitalidad de la comunidad, entre otros. También el Índice de Bienestar Canadiense, creado en 2011 tras una consulta ciudadana, incluye el medio ambiente como dimensión clave junto al capital social, el uso del tiempo, la cultura, la participación democrática, la educación, la salud y el nivel de vida. A diferencia de Bután, los canadienses fueron consultados previamente para construir el indicador en base a sus consideraciones. Nueva Zelanda optó por un camino similar pero algo distinto y en 2019 puso en marcha su Presupuesto del Bienestar, que dirige la inversión pública al cuidado de la salud mental, el apoyo a las comunidades indígenas, el bienestar infantil, la productividad, la transición hacia una economía verde y el mantenimiento de los servicios sociales. Los estados norteamericanos de Maryland, Utah y Hawái cuentan con un Indicador de Progreso Genuino (IPG) que mide el valor económico, tanto positivo como negativo, de factores sociales y medioambientales. Para ello, contabiliza servicios no monetarizados que aumentan el bienestar, como el trabajo voluntario y el doméstico, así como el capital natural, como los recursos marítimos y forestales, la energía, etcétera. El IPG tiene en cuenta también la desigualdad, el coste del crimen, los divorcios o la pérdida de tiempo de ocio, así como los efectos negativos del crecimiento como la degradación medioambiental o los daños para la salud.
Naciones Unidas lleva desde 2012 publicando el Informe Mundial de la Felicidad, que mide cómo ha evolucionado la felicidad de los ciudadanos en los últimos años en 156 países. Lo hace a través de los datos de la Encuesta Mundial de Gallup en la que se pide a los encuestados que puntúen su vida del cero al 10, siendo cero la peor vida posible y el 10 la mejor vida posible. Además, tiene en cuenta seis factores: niveles de PIB, esperanza de vida, generosidad, apoyo social, libertad y corrupción que se comparan con los de un país imaginario, llamado Dystopia. En Dystopia vivirían las personas menos felices del mundo, de forma que los ciudadanos de cualquier otro país con el que se compare serán más felices que los de éste. Los asuntos ambientales, de momento, no se incluyen en este estudio. Los países nórdicos, Países Bajos y Canadá suelen encabezar la lista, mientras que entre los menos felices se encuentran a menudo Burundi, la República Centroafricana, Siria o Yemen.
Si bien cada uno de estos indicadores y herramientas de medición de “la felicidad” evalúan aspectos distintos y tienen cada uno de ellos sus propias limitaciones, comparten la idea de situar el bienestar social, económico y ambiental en el centro y ayudan a formular la pregunta de qué significa el progreso, el desarrollo y el bienestar.
Situar el bienestar social, económico y ambiental en el centro y […] formular la pregunta de qué significa el progreso, el desarrollo y el bienestar.
Una transformación de la dimensión, amplitud y profundidad de la transición ecológica necesita abordar estos conceptos para definir dónde quiere llegar. En Europa eso es tanto como preguntarse qué Estado de bienestar se necesita para conseguir maximizar el bienestar de las personas -de todas las personas, las que estamos y las que estarán- dentro de los límites del planeta. ¿Qué es, si no, la sostenibilidad?
En este sentido comienzan a emerger propuestas como la que realiza Hilary Cottam bajo el nombre de “Estado de bienestar 5.0”. Cottam hace referencia a la necesidad de aunar sostenibilidad ambiental, inclusión social y equidad para poder hacer frente a la transición. Para ello, llama a actuar en tres líneas: una propuesta de futuro con base en la equidad, facilitar la transición con nuevos empleos verdes bien remunerados y abordar los desafíos estructurales que perpetúan las divisiones socioeconómicas. De esta forma, transición ecológica y cohesión social se aúnan en una única apuesta.
Transición ecológica y cohesión social se aúnan en una única apuesta.
En efecto, la redefinición de los conceptos clave de bienestar y progreso es una de las vías principales para hacer realidad el nuevo contrato social basado en la sostenibilidad. Que este debate pudiera abordarse alrededor del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, evidenciando su dimensión política, ayudaría a recuperar la confianza en este espacio y permitiría acercarse a una idea compartida de progreso y bienestar entre los diferentes marcos culturales del planeta. Estamos, sin duda, ante el gran debate político de esta primera parte del siglo XXI.
Estamos, sin duda, ante el gran debate político de esta primera parte del siglo XXI.
——
- Este artículo pertenece a la «Colección Derecho al Futuro«, un proyecto de la Fundación Hexagonal que pretende redefinir el concepto de progreso e invocar un nuevo contrato social centrado en la recuperación de la confianza ciudadana en la democracia, a través de la reflexión, la deliberación, la participación, el diseño colaborativo y la innovación social; para superar las crisis de desafección e imaginación que afectan a nuestras instituciones y organizaciones.
- Sobre la autora: Cristina Monge es politóloga, socióloga y presidenta de la iniciativa ciudadana +Democracia. Es una de las principales voces en España en temas vinculados a la integración de la justicia social y la responsabilidad ambiental. Forma parte del Patronato honorífico de la Fundación Hexagonal.
- Recomendamos la lectura de: Recuperar el futuro, de Daniel Innerarity; Imaginar la Esperanza, de José María Lassalle; y Derecho al futuro contra el populismo algorítmico de Raúl Oliván.